Desde allí se ve la roca que debió inspirar a Rimbaud sus mejores pensamientos sobre Adén. A los pies de aquélla, se extiende la ciudad aplanada, gris y polvorienta, imperceptiblemente sacada de su sopor por bandadas súbitas de niños en bicicleta y por los cuervos que no respetan desperdicio y graznan atrevidos desde el minarete de una mezquita cercana.
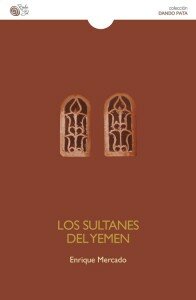 Guardo un recuerdo fascinado de las versiones hollywoodenses del lejano oriente que en mi infancia eran comunes en la sobremesa de los sábados. Esto era antes de que supiéramos lo que era la tele a color, pero eso era lo de menos, ya que los tonos que no se veían en aquellas teles en blanco y negro de tubo catódico los ponía nuestra imaginación. Aquellas películas sublimaban una imaginería originada por relatos de antiguos viajeros, y que había sido embellecida por aquellos que, aún sin desplazarse allá, adornaron el relato exótico con el producto de sus fantasías. Oriente contemplado desde Occidente tiende a la ensoñación; tal vez por ello es necesario atravesar el velo del estereotipo romántico, y posiblemente nos encontraremos con orientales que a su vez nos contemplan a nosotros desde sus propios lugares comunes.
Guardo un recuerdo fascinado de las versiones hollywoodenses del lejano oriente que en mi infancia eran comunes en la sobremesa de los sábados. Esto era antes de que supiéramos lo que era la tele a color, pero eso era lo de menos, ya que los tonos que no se veían en aquellas teles en blanco y negro de tubo catódico los ponía nuestra imaginación. Aquellas películas sublimaban una imaginería originada por relatos de antiguos viajeros, y que había sido embellecida por aquellos que, aún sin desplazarse allá, adornaron el relato exótico con el producto de sus fantasías. Oriente contemplado desde Occidente tiende a la ensoñación; tal vez por ello es necesario atravesar el velo del estereotipo romántico, y posiblemente nos encontraremos con orientales que a su vez nos contemplan a nosotros desde sus propios lugares comunes.
Tratando de emular a los viajeros de antaño, Enrique Mercado nos narra en Los sultanes del Yemen (Baile del Sol, 2014) su periplo por las tierras del Golfo de Adén tras los pasos de Rimbaud, cuando el poeta dejó atrás Francia para convertirse en mercader colonial. Quien compuso versos sería ahora comerciante de café o traficante de armas, como si fuera el anverso y el reverso de la expansión europea por el planeta. El Yemen de 1998 que visita el autor en compañía del taciturno Varasek parece no hacer justicia a los versos de Rimbaud, aunque sí a sus más prosaicos mercadeos. El viajero encuentra un país en el que la antigua influencia soviética ha dejado su impronta en algunos edificios de rancia decoración interior y la omnipresencia de la Pepsi que, junto con el agua embotellada, son la bebida por la que optan los turistas que desconfían de los microorganismos del agua local sin tratar.
Sólo ruinas y fragmentos de casas difícilmente de pie, deshabitadas no sólo por el hombre, sino por la historia. Las piedras talladas a mano y las destalladas por los fenómenos tienden a unificarse bajo un sol vertical, sin tapujos ni sombras.
En su intención de decidir ellos la manera de desplazarse, nuestros protagonistas acaban viajando con un chófer de costumbres anárquicas y no muy de fiar, llamado Kemal, al que bautizan descriptivamente como «Qué Mal». Hay que decir que la falta de adherencia en los horarios y su resistencia a llevar a sus clientes allá donde deseaban era sin duda frustrante para éstos, no así para el lector, que asiste a una serie de peripecias en las que Richard Burton[1] se encuentra con Abbot y Costello. Sospecho que Enrique y Varasek hubieran preferido viajar en compañía de Hassán, que gracias a los antiguos vínculos comunistas del Yemen, había estudiado en Cuba, y a quien encuentran acompañando a un contingente hispano. Hassán presenta una hibridación ideal entre el Golfo de Adén y el Caribe, pero esto es una excepción en donde los beduinos no acaban de aceptar que sus tierras como destino turístico, y no es inusual que la muchachada local se lie a pedradas con los visitantes (y quien sabe si no serían capaces de rebelarse contra ellos a la más radical manera de De repente, el último verano[2]).
A fuerza de no ver nada, uno acaba viéndolo todo. En El Yemen los hombres ven en la oscuridad, como los gatos. De vez en cuando, Qué Mal pisa el freno y silba y lanza piropos a un grupo compuesto por dos o tres bultos oscuros.
El hecho de que una parte del pais estuviera históricamente alineada con la URSS no parece reflejarse en una relajación del más tradicional dogma islámico: durante el viaje de Enrique y Varasek, las mujeres, más allá de las turistas occidentales, no se manifiestan sino bajo la forma de ocasionales bultos negros indescifrables para los visitantes. Los locales, sin embargo, parecen acostumbrados a descodificar la voluptuosidad oculta bajo los pliegues del niqab a partir de aquello que revelan los ojos y los tobillos (e, imagino, la envergadura del bulto). Con todo, soy un poco excéptica respecto a la pericia de los yemeníes a la hora de adivinar la belleza bajo el velo, más que nada por el hecho de que el autor, sólo por llevar pelo largo recogido en coleta, es confundido constantemente con una mujer, pese a que su físico y pilosidad facial desmentirían tal cosa a los ojos del occidental más despistado.
El alcohol es otra de las ausencias debidas a la influencia del Corán. Nuestros viajeros lo compensarán con una petaca que les hará más llevadero el omnipresente refresco de cola que vendía Joan Crawford. Ocasionalmente, algún guía pillastre ofrecerá a los visitantes la opción elaborada clandestinamente, que sólo parece aceptable a quienes no han tenido la opción de libar espíritus elaborados con más competencia. Como suele pasar, las prohibiciones estrictas no sólo incitan a su quebrantamiento, sino que decantan a la gente a opciones no prohibidas pero no por ello menos perjudiciales. El autor tendrá ocasión de constatar la desaforada afición de los guías a hacerse con hojas de qat para mascar y Kemal/Qué Mal se desviará más de una vez del itinerario por hacerse con un buen manojo de estas hojas de efecto narcótico.
Aún así, el peligro y el misterio no han abandonado los periplos por estas tierras; el asfalto no llega a todos los lados y tanto las dunas como los pedregales del desierto no se rinden fácilmente a quienes los quieren penetrar. Bajo el humor del relato, y pese la general falta de concordancia entre lo imaginado previamente y lo vivido in situ, y de la banalización de los antiguos ritos para consumo turístico, persisten destellos de las visiones de Rimbaud y de los sueños del reino de Saba.
Notas:
[1] Me refiero en este caso al explorador, claro.
[2] Suddenly, Last Summer, película dirigida en 1959 por Joseph L. Mankiewicz, adaptación de la obra teatral homónima de Tennessee Williams.




